Ética empresarial y tecnología: del greenwashing al "techwashing"
En un mundo cada vez más conectado, donde las decisiones de empresas y consumidores están bajo la lupa, la ética empresarial cobra un protagonismo renovado. No se trata solo de cumplir leyes, sino de actuar con responsabilidad hacia la sociedad, el medioambiente y, cada vez más, hacia la tecnología que utilizamos.
Dos términos han comenzado a resonar con fuerza en este debate: el greenwashing, ya conocido en el ámbito medioambiental, y su pariente más reciente, el techwashing. Pero ¿qué significan realmente y por qué deberíamos prestarles atención?
¿Qué es la ética empresarial?
Antes de profundizar en estos dos conceptos, debemos tener claro en que consiste la ética empresarial. Se trata del conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de una organización más allá de lo que exigen las leyes. Abarca temas como el respeto a los derechos humanos, la transparencia, el trato justo a los empleados y el impacto social y ambiental de las actividades empresariales.
Hoy, esta ética también se proyecta hacia el ámbito digital y tecnológico. ¿Cómo se recopilan y usan nuestros datos? ¿Qué tipo de algoritmos se implementan? ¿La inteligencia artificial que se usa es justa y responsable? Estas preguntas son cada vez más comunes en los consejos de administración y entre los consumidores.
Greenwashing: cuando el marketing pinta de verde a las empresas
El greenwashing —del inglés green (verde) y whitewashing (encubrimiento)— es una estrategia de comunicación que algunas empresas utilizan para aparentar un compromiso con el medioambiente que no es real. Un ejemplo claro: marcas que lanzan productos “eco” o “verdes”, mientras en realidad mantienen prácticas industriales contaminantes o poco sostenibles.
El objetivo del greenwashing es mejorar la imagen de marca, ganar clientes o inversores interesados en la sostenibilidad, sin hacer los cambios profundos que eso implica. Es una forma de ética superficial, que muchas veces queda en meras campañas publicitarias.
¿Y el "techwashing"? El nuevo reto de la era digital
Inspirado en el término anterior, el techwashing ocurre cuando una empresa usa la tecnología como símbolo de progreso o ética, pero en realidad no hay una transformación auténtica detrás.
Esto puede adoptar muchas formas:
1. Empresas que afirman utilizar inteligencia artificial para ser más inclusivas o justas… sin explicar cómo funciona esa IA ni si ha sido auditada.
2. Plataformas digitales que hablan de privacidad de datos, pero no permiten a los usuarios un control real sobre su información.
3. Proyectos tecnológicos que prometen revolucionar sectores como la salud o la educación, pero que realmente están diseñados para obtener beneficios rápidos sin un análisis ético de sus consecuencias.
El techwashing es, en definitiva, usar el discurso tecnológico para ganar legitimidad, aunque no haya una verdadera responsabilidad detrás del uso de esas herramientas.
¿Por qué deberíamos estar atentos?
En un contexto donde cada vez más empresas incorporan términos como sostenible, digital o responsable en su comunicación, los consumidores, inversores y la sociedad en general deben desarrollar un pensamiento crítico.
No se trata de rechazar la tecnología, ni mucho menos. Al contrario: se trata de pedir más transparencia, más responsabilidad y más compromiso real por parte de quienes la desarrollan y utilizan.
La ética empresarial del siglo XXI no puede separarse del entorno digital. Combina sostenibilidad ambiental, justicia social y una tecnología diseñada y aplicada desde valores éticos.
Del greenwashing al techwashing, el mensaje es claro: no basta con decir, hay que demostrar. Las empresas que realmente liderarán el futuro serán aquellas que integren la ética en cada decisión, ambiental, humana y tecnológica, de forma genuina y medible.
Porque si el futuro es digital, también debe ser ético.
Lo más leído
Todos los derechos reservados
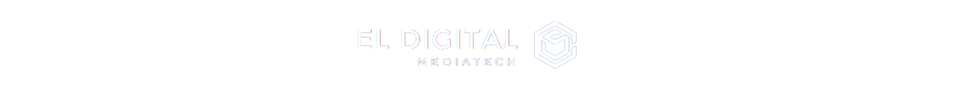


Comentarios